Los días de las bestias
Crónica
Un día de caluroso, alrededor de las 11 de la mañana, sonó el timbre de mi departamento. Yo vivía cerca de Corrientes y Juan B. Justo, en el barrio de Villa Crespo. Cuando pregunté por el portero eléctrico, una voz desesperada, casi ahogada en llanto me interpelaba: “yo vivo acá, en la calle, me quemaron todo, ¿tiene algo de ropa para dar? ¿Una remera? ¿zapatillas?”. Atorado, le dije que sí, que me dejara buscar. En esos segundos, mientras revolvía el ropero, las ideas se me agolpaban una tras otra como olas de un mar embravecido. El relato cerraba. En la otra cuadra había un terreno baldío, en un incierto estado entre el abandono y la obra en construcción donde yo sabía –todos sabíamos- que paraban indigentes. Cartoneros. Linyeras. Gente invisible. Gente de esa que hace que uno -ciudadano de bien, habitante de una vivienda con inodoro, abrigado en invierno, comedor todo el año de cuatro comidas-, al verlos ahí tirados, a veces con un vino en cartón, se cruce de vereda. Bajé corriendo a la planta baja con unas remeras y un par zapatillas. Del otro lado del vidrio, estaba él, con el cuerpo casi desnudo, apenas cubierto por un short de jean recortado. Descalzo. Edad incalculable. Toda la desolación del mundo en el rostro. “Me quemaron el colchón. No tengo nada. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me hicieron esto”. Tomá. ¿Te sirve? Me contagiaba su angustia, me sentía culpable por no darle más. Rogaba que las zapatillas fueran de su talle. Querés algo más. Te hago un sánguche. “No. No. Con esto está bien. ¿Por qué me hicieron esto? Si yo no le hacía mal a nadie”. Pero vos viste algo, sabés quién fue. “Yo estaba en la estación. Volví y me quemaron todo. Si querían que me vaya ¿por qué no me dijeron? ¿Por qué me hicieron esto?”
Un día de caluroso, alrededor de las 11 de la mañana, sonó el timbre de mi departamento. Yo vivía cerca de Corrientes y Juan B. Justo, en el barrio de Villa Crespo. Cuando pregunté por el portero eléctrico, una voz desesperada, casi ahogada en llanto me interpelaba: “yo vivo acá, en la calle, me quemaron todo, ¿tiene algo de ropa para dar? ¿Una remera? ¿zapatillas?”. Atorado, le dije que sí, que me dejara buscar. En esos segundos, mientras revolvía el ropero, las ideas se me agolpaban una tras otra como olas de un mar embravecido. El relato cerraba. En la otra cuadra había un terreno baldío, en un incierto estado entre el abandono y la obra en construcción donde yo sabía –todos sabíamos- que paraban indigentes. Cartoneros. Linyeras. Gente invisible. Gente de esa que hace que uno -ciudadano de bien, habitante de una vivienda con inodoro, abrigado en invierno, comedor todo el año de cuatro comidas-, al verlos ahí tirados, a veces con un vino en cartón, se cruce de vereda. Bajé corriendo a la planta baja con unas remeras y un par zapatillas. Del otro lado del vidrio, estaba él, con el cuerpo casi desnudo, apenas cubierto por un short de jean recortado. Descalzo. Edad incalculable. Toda la desolación del mundo en el rostro. “Me quemaron el colchón. No tengo nada. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me hicieron esto”. Tomá. ¿Te sirve? Me contagiaba su angustia, me sentía culpable por no darle más. Rogaba que las zapatillas fueran de su talle. Querés algo más. Te hago un sánguche. “No. No. Con esto está bien. ¿Por qué me hicieron esto? Si yo no le hacía mal a nadie”. Pero vos viste algo, sabés quién fue. “Yo estaba en la estación. Volví y me quemaron todo. Si querían que me vaya ¿por qué no me dijeron? ¿Por qué me hicieron esto?”
Se fue. En lo primero que pensé fue cuántos timbres habría
tocado antes que el mío y que, por supuesto, le negaron su ayuda. Pensé, luego,
un poco más frío, quién podría haber tenido tanto odio como para tomarse el
trabajo de ir a hacer semejante daño.
En el segundo film de Álex de la Iglesia, un grupo de
extrema derecha llamado “Limpia Madrid” se dedica justamente a eso: a matar
indigentes prendiéndoles fuego. Con el correr de la película se irá revelando
su relación con la llegada del demonio a la tierra. Pensaba en la cinta,
pensaba en el colchón quemado, pensaba en la precipitación del apocalipsis de
la mano de la desintegración total de los valores humanos: la sensibilidad, la
solidaridad, la empatía y su reemplazo por la exacerbación de la
insensibilidad, la discriminación y el odio. Los pobres son pobres porque se lo
merecen y ese mismo carácter de pobres les veta el acceso al mismo espacio
público que yo.
No me costó encontrar un antecedente político. El 29 de
octubre de 2008, mediante el decreto 1232/08, el entonces jefe de Gobierno de
la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, había creado la Unidad de Control
del Espacio Público. Entre sus funciones se contaba “mantener el espacio
público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la
normativa vigente y las sanciones correspondientes, colaborar operativamente en
mantener el orden en el espacio público” y “en el decomiso y secuestro de
elementos, materiales y mercaderías acopiadas ilegalmente en el espacio público
o utilizados para realizar actividades ilegales en el espacio público”. Esa era
la teoría, lo abstracto. En la práctica, fue una unidad de caza de indigentes.
Caravaneros de un safari de la indignidad. Entre sus “hitos”, la unidad cuenta el
desalojo de decenas de familias en las zonas del club Deportivo Español,
Barrancas de Belgrano, San Juan y 9 de Julio (debajo de la autopista) y San
Telmo, entre otras. Algunos operativos se realizaron incluso antes de que se
creara formalmente la entidad. Las denuncias de la Defensoría del Pueblo,
partidos opositores, periodistas, organismos de derechos humanos y víctimas,
obligaron a reducir la actividad de la UCEP hasta que se disolvió un año
después.
¿Qué fue lo que permitió que la Unidad actuara así? Porque
la ciudad estaba gobernada por alguien cuya concepción de la seguridad pasa
exclusivamente por el punitivismo y para quien el pobre es un enemigo pero ese
gobernante fue el emergente de una sociedad que ya tenía esas concepciones. Y
así, por más disuelta que quedara la UCEP, la concepción ideológica que
permitió su creación permaneció intacta. Tan intacta que, años después, a falta
de un organismo oficial que cazara pobres, algún ciudadano o grupo de
ciudadanos de bien decidieron desalojar a un indigente quemándole sus pocas
pertenencias, dejándolo desnudo, desesperado, llorando y mendigando entre los
timbres de Villa Crespo.
Pero hay más. Mauricio Macri alcanzó la presidencia de la
nación y trasladó al ámbito nacional la política que ya había aplicado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin entrar en detalles sobre el tratamiento de
las fuerzas nacionales de seguridad a los pobres, sobre lo cual hay profuso
material periodístico, lo que cabe destacar es que lo que antes se llamaba
eufemísticamente “abuso de autoridad” o “exceso en el uso de la fuerza” pasó a
ser un comportamiento avalado desde los mandos políticos. La “doctrina
Chocobar”, que habilita al agente de calle a disparar y luego preguntar es el
aria de una ópera del horror que tiene entre sus actos la represión a balazos a
jóvenes murgueros por parte de Prefectura o la represión a los pueblos
originarios del sur por Gendarmería.
No era de extrañar, entonces, que en la capital del país
volviera a haber una respuesta institucional al “problema del pobre”. Atención
a esto: no se combate la pobreza, se combate a los pobres. A mediados de 2016,
la Red de Organizaciones del Constitución denunció que había empezado a
proliferar una suerte de “limpieza” de calles que consistía en amedrentar familias
para que desalojen las veredas, dañando sus pertenencias, incluso hasta
ejerciendo violencia física. ¿Quiénes lo hacían? Los responsables hacían el
safari desde camionetas del ministerio de Ambiente y Espacio Público, muchas
veces con asistencia de policías de la Federal o la Metropolitana. A veces
también se han visto equipos del programa Buenos Aires Presente (BAP,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat) que, al haber
elaborado informes para asistir a la población en situación de calle, cuenta
con información detallada respecto a la localización y conformación de todas
las ranchadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así, la mayoría de los
episodios se han registrado en Palermo, Congreso, Retiro, Once, Constitución y
Liniers, barrios de alta visibilidad y tránsito de gente. Está claro que no hay
intención de que no haya pobreza sino de que no se vean quienes la padecen.
En abril del ’19, se cruzaron las líneas, se produjo la
síntesis del amedrentamiento de la UCEP, la quema de pertenencias de
indigentes, la iniciativa del buen vecino indignado.
Prendieron fuego a un hombre que dormía debajo de un puente
de la General Paz. Y lo filmaron.
Fue en el barrio de Mataderos y la víctima llegó por sus
propios medios al hospital pero no se lo volvió a ver por el lugar. Tampoco era
el primero. El agresor, que fue detenido un mes después de que se hiciera viral
el video, ya había actuado de la misma manera con otro indigente del cual no se
conocieron datos.
Ese sujeto, que tuvo la iniciativa de bajar de su auto,
rociar con nafta a una persona y prenderle fuego ¿qué habrá hecho ese día
después del ataque? ¿Se lo habrá contado eufórico a sus amigos? ¿A su esposa?
¿Habrá cenado con su familia y se habrá ido a dormir después de mirar a Tinelli
o a Fantino? ¿Habrá ido a trabajar al día siguiente? ¿Habrá pasado por Villa
Crespo cinco años antes para proceder igual pero solo con unos pocos y
miserables bienes? ¿O el atacante de Villa Crespo habrá sido otro u otra? Tres
meses después ocurrió lo mismo en la ciudad de Santa Fe, cuando incendiaron un
colchón y, con él, al hombre que estaba ahí durmiendo.
En la película de De La Iglesia era un alivio pensar que ese
tipo de actos eran pura y exclusiva responsabilidad de una secta satánica. La
realidad aterra más. El mal se banaliza –como decía Hannah Arendt-, la
supresión física del otro se legitima y no parece que esto vaya a resolverse
con la intervención de ningún enviado de dios ni ningún místico marketinero.
Así se viven –y se mueren- los días de las bestias.


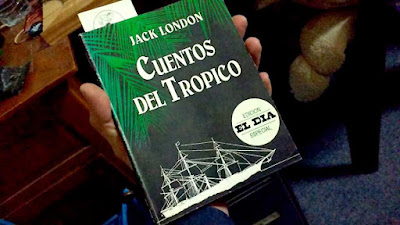

Comentarios
Publicar un comentario